Leer toda la vida
 Por Jorge Accame. «Creo que entre las primeras cosas que me atrajeron de la literatura, una fue su capacidad de fundar un lugar donde todo era posible. Otra fue sin duda la promesa de que algo más iba a pasar. No importaba en qué instancia de la lectura uno estuviera: siempre era lícita la esperanza de que la historia seguía. Y aún después del final, la imaginación continuaba trabajando.» (Imagen por Quint Buchholz.)
Por Jorge Accame. «Creo que entre las primeras cosas que me atrajeron de la literatura, una fue su capacidad de fundar un lugar donde todo era posible. Otra fue sin duda la promesa de que algo más iba a pasar. No importaba en qué instancia de la lectura uno estuviera: siempre era lícita la esperanza de que la historia seguía. Y aún después del final, la imaginación continuaba trabajando.» (Imagen por Quint Buchholz.)

Detalle de una ilustración de Quint Buchholz para su obra El Libro de los Libros. Historias sobre imágenes (Barcelona, Lumen, 1998).
Por Jorge Accame
—¡Atiza!— dijo Superman.
—¡Cáspita!— exclamó Jaime Olsen.
A los seis años yo aprendía a leer con historietas de superhéroes y vaqueros con nombres raros que hablaban un castellano distinto al que escuchaba todos los días, lleno de expresiones incomprensibles, cuyo significado tenía que estar preguntando constantemente a mis maestros o mis padres. Ahora que lo pienso, en los textos que más me gustaron siempre hubo algo extraño, algo que me alejaba o que me mantenía distante. Los personajes de estas historias eran magníficos. Quiero decir, esta gente volaba, tenía visión de rayos X, superfuerza, o se batía a duelo y sacaba el revólver más rápido que nadie. Ninguna de las personas que yo conocía tenía habilidades siquiera parecidas.
Creo que entre las primeras cosas que me atrajeron de la literatura, una fue su capacidad de fundar un lugar donde todo era posible. Otra fue sin duda la promesa de que algo más iba a pasar. No importaba en qué instancia de la lectura uno estuviera: siempre era lícita la esperanza de que la historia seguía. Y aún después del final, la imaginación continuaba trabajando.
Cuando cumplí diez años alguien me regaló dos libros publicados por Molino, una editorial española, que hoy presumo extinguida. El autor era Richmal Crompton y ambos narraban las aventuras de un niño inglés y terrible llamado Guillermo. Acaso demoré unos meses en decidirme a empezarlos. Sólo sé que cuando lo hice, no pude dejarlos nunca. No deseaba hacer otra cosa sino leer. Me peleaba con mis padres porque no quería ir a comer cuando me llamaban, no quería ir a la escuela, no quería dormir. En pocos días me convertí en un sujeto famélico e insomne que había trazado un plan: leer toda la vida, prolongar al infinito ese placer que me arreciaba como una tormenta.
En las historias de Guillermo encontré algo que jamás había percibido antes. Algo que (después supe) se llamaba estilo. Significaba que aquello que me atraía no era tanto la historia, sino cómo estaba contada. Y que esa manera de narrar tenía que ver con la voluntad y el pulso particulares, únicos, de un autor.
Los años trajeron otros libros. Sin embargo, mi primer amor fue la colección de Guillermo, escrita por el misterioso —o la misteriosa, algunos afirmaban que era el seudónimo de una mujer— Richmal Crompton. Hoy ya no la tengo, la he buscado desesperadamente, pero no he podido recuperarla. Como sucede con todo primer amor, la perdí sin saber cómo. Acaso sea mejor así, aunque el tiempo que pasa la hace tan maravillosa que a veces dudo de que realmente haya existido.
Después de Guillermo, vino la colección Robin Hood. Me deslicé cada noche por los marjales codo a codo con el príncipe valiente, de Harold Foster, y, apretando entre los dientes la hoja de un cuchillo, integré las bandas de piratas malayos de Emilio Salgari (con mayor admiración todavía cuando, algo más tarde, me enteré de que el escritor no había estado en la Malasia y que no había salido nunca de Italia).
En mi decisión de dedicarme a las palabras, seguramente tuvieron que ver tres profesores en la escuela secundaria. Quiero hablar de ellos ahora, porque es mucho lo que les debo e ignoro si habrá una mejor oportunidad para hacerlo. Yo concurría al Colegio del Salvador, en Buenos Aires, que está sobre la avenida Callao. Confieso que toda la primaria había odiado Lengua y cuando ingresé a primer año no planeaba cambiar de sentimiento al respecto. Mi profesor era Alfredo Maxit, un entrerriano despacioso. Sospechando que el tiempo pasaría sin pena ni gloria, un día lluvioso, acomodaba la cabeza entre mis brazos cuando tuve un primer llamado de atención que me advirtió que las cosas podían ser distintas: el profesor leyó “Recuerdo Infantil”, de Antonio Machado:
“Una tarde parda y fría
de invierno. Los colegiales
estudian. Monotonía
de lluvia tras los cristales…”
Era tan justo todo. Se llevaban tan bien todas las cosas en ese momento —la lluvia en el patio mi colegio, la melancolía que no sé por qué razón siempre me acompañaba, los colores y los sonidos del poema— que mi corazón empezó a seguir un ritmo impensable.
Pero otro día fue, creo yo, el definitivo. Maxit nos leyó “El hombre muerto”, de Horacio Quiroga. No puedo explicar de qué modo se dispusieron las palabras en el aire, sólo recuerdo que tanto estragaron mi alma, que cuando concluyó la lectura, con la respiración agitada, me dije: esto quiero hacer; quiero provocar en otros lo que ha sucedido hoy en mí.
Del segundo profesor conservo unos pocos rasgos: piel oscura, bigotes finos; un apellido, Meyer; la inquietante lectura que hizo en clase de “La lluvia de fuego”, de Leopoldo Lugones, y el legendario trabajo, seductoramente inútil, de haber traducido el Martín Fierro al griego clásico.
Carlos Carlevaro fue mi profesor de quinto año. Una mañana avisó de una prueba escrita que tomaría a la semana siguiente sobre un libro del programa. En el recreo me acerqué a él y le comenté que estaba leyendo Cien años de soledad, y que realmente me costaba mucho sustraerme de la atmósfera hipnótica de Macondo. Él me dijo entonces que olvidara el libro que había pedido e hiciera la prueba sobre el texto de García Márquez. En aquel momento, la propuesta me pareció de gran bondad y condescendencia, hoy me emociona por lo sabia. Trabajando yo mismo como profesor de secundaria, su actitud me ha iluminado siempre para mostrarle a mis alumnos que la literatura sabe mejor cuando se sirve con la libertad y el deseo.
Ingresé a la Facultad de Letras con un solo propósito: hacerme de algunos recursos indispensables para leer y escribir aceptablemente. Sé que fueron años importantes; hoy conservo poco de ellos: un puñado de emociones atadas a algunos textos y la voz de dos o tres profesores queridos. Me recuerdo soberbio e ingenuo, porque todo soberbio lo es, convencido de mis infalibles interpretaciones, escribiendo poemas en las horas de clase. Consideraba a la poesía como la reserva moral de la literatura y me juraba que nunca escribiría otra cosa.
En esa época descubrí poemas que me acompañarían toda la vida.
Uno refrescante de Arquíloco, el griego que por fin se reía de los ideales heroicos de la Ilíada y mostraba una sana marginalidad:
“Uno de los Sai alardea con el hermoso escudo
que a mi pesar abandoné entre los arbustos.
Pero salvé mi vida. ¿Qué me importa del escudo?
Que se vaya al diablo; me compraré otro mejor.”
Uno de Safo, como un melancólico guiño, en donde el ser amado siempre brillaba lejos del alcance de uno:
“Como la manzana más dulce en lo alto enrojece la rama,
alta en la rama más alta: escapó de los recolectores.
No, no escapó; en realidad, no han podido alcanzarla.”
La muerte y la vida, en los leves pero graves versos de Asclepíades:
“Mezquinas tu virginidad. ¿Y para qué?
Yendo al Hades, no encontrarás un solo amante.”
Pese a que una profesora en primer año me había advertido que “la Facultad de Letras no era para quien quería ser escritor”, en 1979 yo terminaba mis estudios y me sentía bastante conforme. En esos últimos tramos leí un autor que, creo, fue determinante para mi vida: el peruano José María Arguedas. En Los ríos profundos, en el primer capítulo, hay un párrafo que describe el Muro del Inca:
“Toqué las piedras con mis manos; seguí la línea ondulante, imprevisible, como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo, sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado.
(…)
—Papá —le dije—. Cada piedra habla. Esperemos un instante.
—No oiremos nada. No es que hablan. Estás confundido. Se trasladan a tu mente y desde allí te inquietan.
—Cada piedra es diferente. No están cortadas. Se están moviendo.
Me tomó del brazo.
—Dan la impresión de moverse porque son desiguales, más que las piedras de los campos. Es que los incas convertían en barro la piedra. Te lo dije muchas veces.
—Papá, parece que caminan, que se revuelven, y están quietas.
Abracé a mi padre. Apoyándome en su pecho contemplé nuevamente el muro.”
Por primera vez, sentía a todo un pueblo en una sola voz, original y estéticamente sólida. Por primera vez en un texto no me molestaban los diminutivos y los signos de admiración, a los que había mirado siempre con desconfianza. Pero había algo más: en Los ríos profundos, el castellano se fusionaba con el quechua y producía una música desgarradora y honda, tierna y dolorosa. El castellano traducía las emociones del quechua y el quechua traducía al castellano y paradójicamente ambos eran auténticos. En 1980 viajé a Jujuy, la provincia argentina donde mejor percibía los ecos del Cuzco. Buscaba esa luz milagrosa con que me habían bañado las palabras de Arguedas. Encontré un pequeño resplandor, como un rescoldo. Lo encontré o imaginé que lo encontraba y me afinqué en San Salvador, aparentemente para quedarme. Buscaba además un tiempo para leer y escribir que no podía siquiera concebir viviendo en Buenos Aires. Lo encontré también, aunque no podría definir en qué consistía ese tiempo: en Jujuy llegué a tener más de diez horas de clase por día.
Saldé algunas deudas de lectura y contraje otras que, espero, algún día pagaré. Y preferí por muchos años, acaso sensible a un parco destino nacional, los cuentos a las novelas. Creo que siempre recuerdo en algún momento del día, en algún nivel de mi conciencia, “Los venenos” y “La noche boca arriba”, de Julio Cortázar; “La intrusa” y “El Sur”, de Jorge Luis Borges; “La sierva ajena”, de Adolfo Bioy Casares; “El desierto”, de Horacio Quiroga; o “Un horizonte de cemento” y “Kid Ñandubay”, de Bernardo Kordon. Ciertos textos ya forman parte de uno. Es difícil pensarse a sí mismo sin ellos. Están en nuestras miradas, en nuestros gestos, en nuestra manera de amar y de odiar, porque estamos hechos de palabras, y muchas de las palabras más intensas que hemos aprendido provienen de la literatura.
La lluvia no es lo que era para mí, después de leer el soneto de Borges que dice:
“Bruscamente la tarde se ha aclarado
porque ya cae la lluvia minuciosa.
Cae o cayó. La lluvia es una cosa
que sin duda sucede en el pasado.”
O quizá yo sospechaba en mi angustia que la lluvia era cosa del pasado, pero no tenía la certeza. Desde que escuché escritas las palabras maravillosas, es una verdad absoluta; lo sé porque cada vez que leo ese soneto me cuesta cerrar el libro y despedirme de él. Una verdad parecida a la que alude Eugenio Montale en el susurro de su poema “Los limones”:
“Ves, en estos silencios en que las cosas
se abandonan y parecen cercanas
a traicionar su último secreto,
entonces acaso se espera
descubrir una equivocación de la Naturaleza,
el punto muerto del mundo, el eslabón perdido,
el hilo a desenredar que finalmente nos ponga
en el centro de una verdad.”
Tampoco nada es lo que era, desde que leí “Los mares del Sud”, de Cesare Pavese. La historia de todos los hombres parece llegar mansamente a nuestros cuerpos como las olas de todos los mares:
“Pero cuando le digo
que él es de los afortunados que han visto la aurora
sobre las islas más bellas de la tierra,
sonríe al recordar y responde que el sol
se alzaba cuando el día ya era viejo para ellos”
Pienso que acaso no he sido un lector de muchos libros; pero he leído unos cuantos, intensamente. Sin embargo, a medida que transcurro en este oficio, me pregunto cada vez con mayores dudas si existe una diferencia real entre la lectura y la escritura. Y si el lector no está escribiendo su propia historia al correr sobre las palabras que ha dejado el escritor, como quien corre sobre las viejas piedras que se asoman en la superficie de un lago. Porque posiblemente el escritor haya armado ese camino de piedras, al pasar sobre las que dejó algún otro.

Detalle de una ilustración de Quint Buchholz para su obra El Libro de los Libros. Historias sobre imágenes (Barcelona, Lumen, 1998).
Artículos relacionados:
Lecturas: Héroes y crayones. Una reflexión sobre Los Simpson, por Jorge Accame

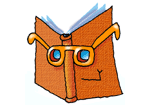
6/6/12 a las 9:51
Iluminada por la lectura de este texto movilizador y comunicante, emprendo un nuevo día en mi camino con las palabras. Leer toda la vida y escribir toda la vida -como dos caras de una misma historia-, es mi profundo deseo. Gracias!
6/6/12 a las 10:56
Jorge, vamos eligiendo las palabras que nos permiten o nos producen ese placer por seguir escribiendo las nuestras. Yo elegirè muchas de las tuyas para escribir las mìas. Que bueno poder leerte!!
6/6/12 a las 11:18
Yo me encuentro haciendo un trabajo sobre tu pagina genio!
6/6/12 a las 12:23
Gracias por el itinerario de lectura.
6/6/12 a las 12:33
Hermoso artículo. He de confesar que tiene mucha similitud con algunos aspectos de mi vida concernientes a la literatura. De hecho, el lema de nuestra editorial es: Crear lectores para toda la vida.
6/6/12 a las 15:04
Leer toda la vida… qué bien suena y qué bien se lee en este artículo.
6/6/12 a las 16:52
Me encantan los comentarios de Jorge Accame sobre como entro la literatura en su vida.Un bello articulo para disfrutar.
6/6/12 a las 21:58
¡Excelente! Lectora por convicción y definición me identifico en las palabras de Jorge Accame. Gracias por compartir esta pasión por la lectura, pasión muchas veces imposible de traducir en palabras.
7/6/12 a las 0:01
Es indudable como el maestro juega un papel importante para que el alumno sienta la necesidad de leer, hay un pensamiento que describe esto a la perfección. “Pocos niños aprenden a amar los libros por sí solos. Alguien tiene que coquetearles para que entren al maravilloso mundo de la palabra escrita, alguien tiene que mostrarles el camino”. Orville Prescott
8/6/12 a las 20:13
¡Tan parecido a mi tránsito a través de los libros! Solo que yo necesitaba (necesito) «vivir» todo aquello que otros habían imaginado para mí. Por eso le pongo cuerpo a mis lecturas, voz a las palabras de otros. Soy actriz y narradora. Leer para vivir. leer toda la vida.
9/6/12 a las 13:00
Desde que tuve siete años empece a leer cuentos en la casa de una tía en compañía de mis primos, que años maravillosos. A los doce años soñaba con ser poeta, cada vez que en el Colegio nos preguntaban que íbamos a ser en el futuro yo mentía, mi respuesta era periodista, roñoso disimulo. Cuando cursaba el tercer año, volví a escudarme con el cuento del periodista, pero un compañero de carpeta por pura casualidad en vez de decirme periodista me decía con afecto poeta. Existen insólitos lugares, insólitos espíritus, así como existen extrañas personas; existen tierras santas aguas turbias y, aire fresco, pero también existen hombres malditos. Ese año que cursaba el tercero me encontré con ese grupo de poetas malditos, desde aquella vez mi pasión por las matemáticas sucumbieron a la lectura de todo género literario, me hice poeta en el silencio, en el anonimato, me instalé en una atalaya a donde subía y bajaba con entusiasmo para encontrarme con esos jóvenes genios de piel amarilla, ilusos, ensimismados con los brazos cruzados; imaginarios artistas solitarios, de alma rebelde, sedientos y orgullosos. En esos castillos al aire radicaba la fuerza, la paz, la nada, el amor y la vergüenza. En ese templo inventado imperaba la obstinación, la fantasía, la libertad, la locura y la muerte.
“Naturaleza es templo donde vivos pilares/ dejan salir a veces tal cual palabra oscura;/ entre bosques de símbolos va el hombre a la ventura, / que lo contemplan con miradas familiares…(de Correspondencias), ¿A qué naturaleza se refiere Baudelaire?, ¿La naturaleza de la que habla el poeta es el poema mismo, si es así, el poema es un templo?.
Desde aquellos años primaverales de la secundaria, vi en Charles Baudelaire un poeta intelectual y sensual, me enseñó que las palabras tenían un poder evocador, creaban imágenes y estados de ánimo.
Fue Arthur Rimbaud que me deslumbró con su TEMPORADA EN EL INFIERNO, propuesta de verbo poético accesible a todos los sentidos, un libro que semeja a un exótico jardín lleno de perfumes, sonidos, colores. Esta mágica experiencia hizo que la lectura se covirtiera para mí en uno de los placeres más hermosos de por vida.
10/6/12 a las 16:01
Que bello encontar en las palaras de Jorge,lo que se siente con respecto a la lectura y a vivir pendiente de los personajes,que ya son uno mismo.
Desde mi primera coleccion de libros,regalo de mis padres a los 7 años con cuentos de todo el mundo hasta hoy ,lectora incansable,de cuentos ,novelas ensayos. que transformo muchas veces en narraciones,en mi ofico de cuentacuentos creo intensamente que » las palabras se hacen magia en la voz del narrador» y las que no salen al aire quedan en nuestro interior acompañandonos por siempre.
Como dice Bioy Casares.Leer es agregar un cuarto a la casa de la vida….!!!!
14/6/12 a las 7:23
Gente de Imagianria: Uds. son para mí como el libro gordo de Petete, continuamente los leo y releo para estar informada y nutrida. Aportan a mi trabajo día a día.
Necesito pedirles un favor: Dentro de unos días debo exponer sobre mi experiencia: la Creación y Conducción del Grupo «Abuelos Encantadores de Niños» que narran cuentos en la comunidad escolar desde 1998, en Tigre y los partidos vecinos. Me encantaría que me sugirieran libros de cuentos donde se revalorice la relación abuelo- nieto. Teoría tengo mucha ajena y propia. Me parece bueno para docentes y encargados de bibliotecas escolares, acercarles material que los enriquezca.Ojalá puedan darme una mano. Muchas gracias. Marta Mensa
14/6/12 a las 16:33
Para Marta Mensa:
Muchas gracias por sus palabras y por su compañía lectora.
Le recomendamos que visite en nuestra sección Destacados el artículo «Nietos y abuelos en los libros para niños». Allí encontrará varias recomendaciones, especialmente el capítulo «Un cumpleaños feliz», del libro Manolito Gafotas de Elvira Lindo.
La dirección es:
http://imaginaria.com.ar/13/0/destacados.htm
27/6/12 a las 12:25
Bonito artículo. Los libros, esos compañeros de vida sin los que la vida sería impensable… Por cierto, la Editorial Molino aún existe (aunque ha cambiado de propietarios y ahora es del grupo RBA). Y, que yo sepa, sigue vendiendo los libros de Guillermo Brown -compañeros inseparables también de mi infancia-, que sin duda podrías encontrar aunque sea a través de Internet.
10/6/13 a las 11:20
carlos carlevaro fue mi profe de literatura en la secundaria. entrañable e inolvidable. buscandolo por goggle encontre tu blog. carlos era un dandy( tandil, año 66) venia al colegiola primera semana en taxi, la segunda en colectivo y las otras dos a pata. vivia en el hotel crillon. una mañana vino y dijo saquen una hoja, redaccion » un marciano me invito a una fiesta» y se puso a leer el diario. escribi una novelita desolpilante que me hizo leer. nos reimos mucho. siempre lo recuerdo, un grande,un maestro.
22/6/13 a las 9:43
Amigos de Imaginaria: Acabo de encontrar esta respuesta que antes no había leído. Gracias Roberto.
Este año cumplimos quince años de enriquecedor trabajo con el Grupo «Abuelos Encantadores de Niños». leyendo tu respuesta me ha surgido la idea de hacer en la biblio una expo con todos esos textos,(varios de los cuales tengo en mi biblioteca personal) para el festejo que haremos.
Cuando expuse sobre este trabajo en la Feria Infantil, en un módulo en el que se escucharon buenas ponencias de todo tipo, la moderadora me escribió un mail, felicitándome por el trabajo que hacía y luego inauguró el encuentro con la lectura de fragmentos de tres de los textos que mencionan y que adopté inmediatamente.
Hay un cuento bellísimo de Men Fox «Guillermo Jorge Manuel José» que también destaca la relación niño-adulto mayor.
En el último tramo de «Tonino, el invisible» de Rodari aparece un abuelito que reclama, a él tampoco nadie lo ve, algo en qué pensar no? Este cuento lo narró Juan Moreno, en un curso al que asistí, como maestra de grado, hace como treinta años. Me abrió los ojos y el corazón.
Por todo esto es que me gusta trabajar con Abuelos para hacerlos visibles y demostrar cuanto tienen para dar. Marta
8/6/14 a las 14:55
Hermosisimo texto!, Me encanto!, un placer.
(Soy ilustradora y he ilustrado recientemente su libro «Lejos de casa» de editorial Homosapiens.)