Un cuento de Eduardo Dayan
 «Yo todavía no sabía cómo se llamaba ni entendía por qué le costaba tanto avanzar. Le vi el delantal pegado a la piel y pensé que el aire espeso lo mareaba. Se desabrochó algún botón, pero se notaba que estaba ahogado de calor. La cámara lenta de su mirada no se despegaba del reloj, de un tiempo que se hacía chicle esa primera tarde de octubre.» Así empieza el cuento “Sotelo”, que gentilmente nos ofreció su autor. Este relato fue galardonado con el Premio FAIGA (Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines) 1994, organizado por la Fundación El Libro. La ilustración es de Gustavo Roldán.
«Yo todavía no sabía cómo se llamaba ni entendía por qué le costaba tanto avanzar. Le vi el delantal pegado a la piel y pensé que el aire espeso lo mareaba. Se desabrochó algún botón, pero se notaba que estaba ahogado de calor. La cámara lenta de su mirada no se despegaba del reloj, de un tiempo que se hacía chicle esa primera tarde de octubre.» Así empieza el cuento “Sotelo”, que gentilmente nos ofreció su autor. Este relato fue galardonado con el Premio FAIGA (Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines) 1994, organizado por la Fundación El Libro. La ilustración es de Gustavo Roldán.
 Acompañando la entrevista con el escritor Eduardo Dayan realizada por Florencia Margolis publicada en la sección Lecturas, ofrecemos el cuento “Sotelo” , que gentilmente nos ofreció su autor.
Acompañando la entrevista con el escritor Eduardo Dayan realizada por Florencia Margolis publicada en la sección Lecturas, ofrecemos el cuento “Sotelo” , que gentilmente nos ofreció su autor.
Sotelo
Yo todavía no sabía cómo se llamaba ni entendía por qué le costaba tanto avanzar. Le vi el delantal pegado a la piel y pensé que el aire espeso lo mareaba. Se desabrochó algún botón, pero se notaba que estaba ahogado de calor. La cámara lenta de su mirada no se despegaba del reloj, de un tiempo que se hacía chicle esa primera tarde de octubre. Vi la nube, cuando él la miró por la ventanilla entreabierta de los ojos: flameaba quieta y blanca en medio del cielo azul. “La enseña que Belgrano nos legó…”, pensé mientras el desconocido que pronto iba a dejar de serlo terminaba de mirar la hora. Unos días después me contó que en ningún momento había tenido muchas esperanzas, que siempre había sabido que iba a llegar a tiempo a la escuela, a 7° “B”, turno tarde. Mi colegio, mi turno, mi grado.
La maestra lo puso en el frente, nos dijo que se llamaba Simón Sotelo, nos hizo un discursito y le señaló los bancos vacíos con la mano abierta. El chico miró con ojos de susto y fue a sentarse solo en un banco de a dos. Yo, que también estaba solo, porque Matías había faltado, ya me había preparado para decirle que no, que al lado mío, no, que estaba ocupado.
Lo revisé sin que se diera cuenta: era largo, morocho, mantecoso, con lentes sobre los ojos celestes como los míos, pero estirados, de chino. Lo que más me llamó la atención no era tanto la cara de palangana medio transpirada, sino el pelo, un plumero prolijo de un color entre ceniza y cerveza Quilmes que se le caía en flequillo recortado sobre una frente también chata.
Silvia la seguía: que era un compañero más, que el jueves iba a tener el uniforme del Instituto, que esperaba que lo recibiéramos como nos gustaría que nos recibiesen si estuviéramos en lugar de él… Después lo mandó a buscar no sé qué; estaba claro que lo había hecho para poder decirnos que la Asociación de Padres se hacía cargo de vestirlo. Igual, si alguno de los chicos más altos tenía un buzo o unas zapatillas en buen estado… Un poco me perdí porque todos estaban hablando y otro poco porque lo vi volver desorientado hasta su lugar. Ahí justo la conversación entró en punto muerto, así que aproveché para pegar un grito mezclado con un falso estornudo. Retumbó clarito en el aula, como yo esperaba. La maestra se hizo la burra; lo mismo nos dimos cuenta de que había escuchado porque la terminó como siempre cuando se enchincha:
—¡Abran el manual! —dijo con rabia.
Noté que Sotelo se sonreía.
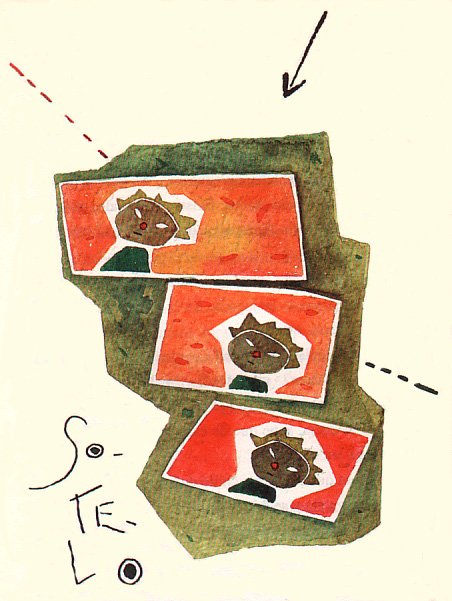
Ilustración de Gustavo Roldán (h) para el cuento “Sotelo” incluida en el libro …Y nos pusimos a contar. Antología de cuentos infantiles (Buenos Aires, FAIGA-Fundación El Libro, 1994).
—¡Noticia fresca! —grité con la boca abierta para que se viera más grande que la del león de la Metro.
—¡Llegó el pescado! —saltó Matías—. ¡Picó Ezequiel!
Los chicos estábamos amontonados en la vereda de la escuela; nadie se animaba a ser el primero en entrar y había tiempo. Conté, entonces, lo que había visto: Sotelo, el nuevo, acomodaba a la noche las bolsas de basura del edificio que estaba en diagonal a la casa de Florencia.
—Debe ser el encargado —concluí.
Pero como nadie hablaba, agregué:
—Por eso tiene el pelo escoba. Existe el pez palo, ¿no?, bueno, este es el chico palo. Palo de escoba. Claro que húmedo y gordo…
Todos se rieron y me sentí un goleador. Todos menos Florencia, que me anuló la jugada. Se le agrandaron los ojos cuando me encaró, nerviosa:
—¿Y vos qué hiciste, Ezequiel?
—¿Y qué iba a hacer? —me defendí—. ¡Me hice el oso! ¡Yo, como si no lo hubiera visto! Y si se dio cuenta, peor para él…
Mientras lo decía, supe que de esa manera no la iba a calmar, pero ya era tarde.
—¡Qué bruto que sos! —me chilló en la cara. Dio media vuelta y se fue. Otra vez había pasado de novio titular a novio suplente, otra vez le quedaban vacantes los ojos… y ese esqueleto que me volvía loco… Siempre la misma historia… Le tenía que hacer ver que me podía reformar, pensé antes de que cerraran la puerta. Y entré, como todos.
Después me enteré por Matías de que a Sotelo le habían conseguido la beca para que la madre pudiera encargarse de la portería del edificio. “Y termino la primaria en una buena escuela”, le había dicho. Pero para mí que repetía palabras ajenas.
—Trabajen de a cuatro, ¡agrúpense! —oí.
Los bancos se animaron, se juntaron, se estrecharon, como de memoria.
—Vos, Sotelo, con el grupo de Matías —ordenó.
Nos lo había dicho: si era necesario, haría que lo aceptasen a la fuerza, por lo menos en clase. Y contó de los cuarenta sotelos de la escuela donde había hecho sus prácticas, antes de casarse y venir a Buenos Aires. Y de los problemas que tenían. Y claro que la dejamos hablando sola, ¡como si nosotros no tuviéramos los nuestros!
—¡Florencia con nosotros! —grité, mientras le hacía un lugar a mi lado. No pudo negarse.
—Vení a buscar el manual a casa —le había dicho a Sotelo.
Y se vino. Se me había hecho tarde y lo vi desde la vereda de enfrente. Le hablaba al hombre que lo miraba desde la gorra, impidiéndole la entrada por la puerta entreabierta. Pensé que lo hacía a propósito. No le importaba haberlo visto otras veces, ni el uniforme del colegio, ni estar seguro de que venía a mi casa. Le señalaba el portero eléctrico, lo obligaba a avisar, a que se oyese el “¡pasá!” y la chicharra. Firme, bien derecho, el uniformado le señalaba el camino del ascensor de servicio. Aproveché que en la esquina el semáforo iba cambiando de colores, y crucé por la mitad de la calle. Le podía leer los pensamientos: “A estos… hay que enseñarles su lugar desde chicos… y a mí… a mí no me gusta que me molesten cuando estoy ocupado descansando…”.
Cuando lo rescaté del portero humano, cuando fuimos juntos por el ascensor principal, me sentía Batman. Claro que no puede evitar sentir en la mía el ardor de la cara de Simón.
Me aburría y fui a dar una vuelta, a comprar algo. Vi que arrimaba las bolsas negras de basura junto al árbol. Le guiñé el ojo y me puse a ayudarlo. Justo cuando estábamos en lo mejor, frenó el fantasma malhumorado.
—¡Ezequiel! ¡Vamos! ¡Acompañame a guardar el coche! —protestó mi papá mientras me abría la puerta.
Subí. ¡Qué podía hacer!
Fijé los ojos en los gigantescos huevos negros que seguían creciéndole al árbol. A Sotelo preferí no verlo.
Nadie sabe cómo va a ser la fiesta de fin de curso, que se decidió hacer en el club del que el padre de Matías es presidente. Y que hubo discusiones, me enteré en el colegio. Supe que el lío se armó por el viaje de egresados, que era una complicación, dijo una madre, porque ¿qué hacían con Sotelo? Florencia me contó indignada que un padre opinó que se habían equivocado al meterlo en el curso, que era tan parejo. Y que otro lo defendió; aunque no lo conocía, sabía que era un buen chico. Cuando alguien dijo que era mejor que se quedara a ayudar a su pobre madre en la portería, que allí iba a estar más cómodo que con los demás chicos, muchos empezaron a protestar, a pedir silencio a gritos, y al final nadie oía a nadie. Todo terminó como la mona; en lo mejor entró Silvia y les tiró con ganas la bomba: la madre de Sotelo era la única que había contestado que sí, que aceptaba acompañar a los pibes a Córdoba. El curso opina que con Sotelo sí, si no, no.
Son los últimos días de noviembre. El aire hace liviano el calor, mueve las nubes. El semáforo me detiene, me demora en la esquina. Veo el perfil de Simón, veo cómo su cuerpo parece más elástico, prolijo y compacto, veo el ritmo contento de la bolsa de caramelos que le baila en el aire. Es el último feliz cumpleaños que vamos a cantar en 7° “B”, turno tarde. No quiero pensar en Florencia, en Matías… Todavía nos queda el viaje: con Simón Sotelo, por supuesto.
La luz verde invita.
—¿Una carrera? —le propongo.
Levantamos los ojos como banderas al cielo.
—¡Vamos! —acepta en el acto Simón.
No fuese que llegáramos tarde, y nos pusiesen media falta.
Artículos relacionados:
Lecturas: Entrevista con el escritor Eduardo Dayan, por Fabiana Margolis.

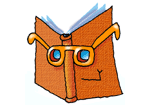
29/12/10 a las 12:09
Sin desperdicio!!!!!!. Es precioso.
29/12/10 a las 14:53
Me encantó el cuento, me trajo recuerdos de mi escuela primaria,con compañeros tan diversos y tan inolvidables ! Y de mi primera maestra , la sra. Delia de Scrobogna.
Felicitaciones al Sr.Eduardo Dayan !
Rosa Inés Calocero de Buffagni
30/12/10 a las 15:44
así se empieza a escribir «inclusión». aSÍ SE DENUNCIA
30/12/10 a las 15:45
aSÍ SE COMINEZA A ESCRIBIR «INCLUSIÓN». Así se denuncia la intolerancia, la injusticia de la distribución inequitativa. Bello, crudo, contundente
2/1/11 a las 19:38
sólo decir que me emociona saber que alguien se pone a escribir pensando en los DEMÁS en el OTRO y en lo FÁCIL que los CHICOS resuelven las pobrezas de los grandes.
5/3/12 a las 20:38
Excelente cuento. Me gusta como Eduardo Dayan se pone en la piel del otro desde la mirada de un niño.
5/5/14 a las 9:37
me parese hermoso el cuento,siento que de una forma o otra era un tipo de discriminacion de parte de los adultos que estaban en ese colegio… y que despues de todo el chico pueda integrarse con sus compañeros es grandioso porque yo creo que a nadie le gustaria sentirse asi ¿ o no?